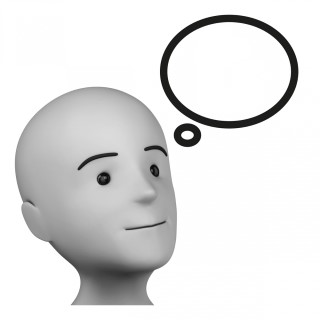
Vivimos en México dos situaciones diferentes. Una relativamente estática: el cambio y la duda son poco tolerados. Otra, un mundo sin fronteras rebosante de información, pleno de independencia, inundado de preguntas y repleto de agitación por la falta de oportunidades para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
El mundo pasa ciegamente ante nosotros, inseguros respecto de lo que el futuro del país pueda ofrecer, o de que pueda ofrecer algo. Un país herido, inquieto y fatigado, inundado de deuda y de miedo. Un gran miedo.
¿Qué tenemos que hacer para lograr una presencia catalizadora en un país tal como el nuestro? La situación que vivimos es sumamente peligrosa. Nos encontramos sin las amarras necesarias para mantener el rumbo en estos tiempos oscuros. Las personas comprometidas con la patria se angustian ante un sistema arbitrario e incongruente, destructivo e inflexible.
Hoy, como ayer, la respuesta radica en la relación entre las raíces y las alas, entre el respeto por el pasado y el compromiso con el presente. La turbulencia social es siempre un signo seguro de que nuestra forma de gobernar debe ser repensada, reinterpretada a raíz de las circunstancias que vivimos.
No es la primera vez en la historia de México que nuevas interpretaciones emergen a la luz de nuevas cuestiones. Muchos han sido los intentos de reformular los principios básicos de gobernar el país de modo que puedan ser entendidos por la gente en circunstancias de conflicto o de desamparo. Los medios actuales no ayudan a aclarar la situación: publican y emiten noticias sesgadas que en nada contribuyen a iluminar nuestro presente.
Si analizamos al pueblo ateniense, padre de la democracia, a dos mil quinientos veinte años de distancia, es obvio que tenía fallas considerables. Pero nadie puede negar que fueron los atenienses quienes concibieron la idea más poderosa en la historia política de la humanidad: la finalidad de todo gobierno no debe ser regir, sino servir al pueblo.
Pero después de 200 años de su fundación, la primera democracia mostró señales inequívocas de decadencia. Un análisis reciente en una urna milenaria ha desentrañado pruebas de corrupción: mediante un sofisticado equipo se ha podido comprobar que 14 personas emitieron 190 votos.
El ocio y la vida licenciosa carcomieron los valores morales en los cuales se había sostenido la democracia. La muchedumbre era frágil. Se dejaba enardecer por un buen orador sin escrúpulos: lo mismo votaba por desterrar a un héroe, como por declarar la guerra a supuestos enemigos. Había caído en los delitos más nefastos de una democracia: la irreflexión y la irresponsabilidad.
El liderazgo democrático de nuestros días se encuentra hoy en un estado de temblorosa agitación. Nuestras instituciones están en proceso de redefinición: la educación, el gobierno, el matrimonio, la ciencia, la ética. La economía se tambalea por los descubrimientos científicos, la emergencia de una conciencia global, la inmediatez de las comunicaciones y la implicación de las relaciones internacionales.
Pero nuestro tiempo no permite optar por la autoridad, sino por el desarrollo. Nuestro México vive un tiempo de revolución ideológica, no un tiempo para optar por las respuestas del pasado en lugar de por las nuevas preguntas.
Un tiempo de revolución no es un tiempo de tomar decisiones inspiradas por los sentimientos, sino por el pensamiento. ¿Una revolución armada? No, por supuesto que no. Una revolución de pensamiento para salvar a nuestra patria.
La transmisión de principios directivos, basados en la inteligencia, no en respuestas vacías
Blanca Esthela Treviño de Jáuregui



